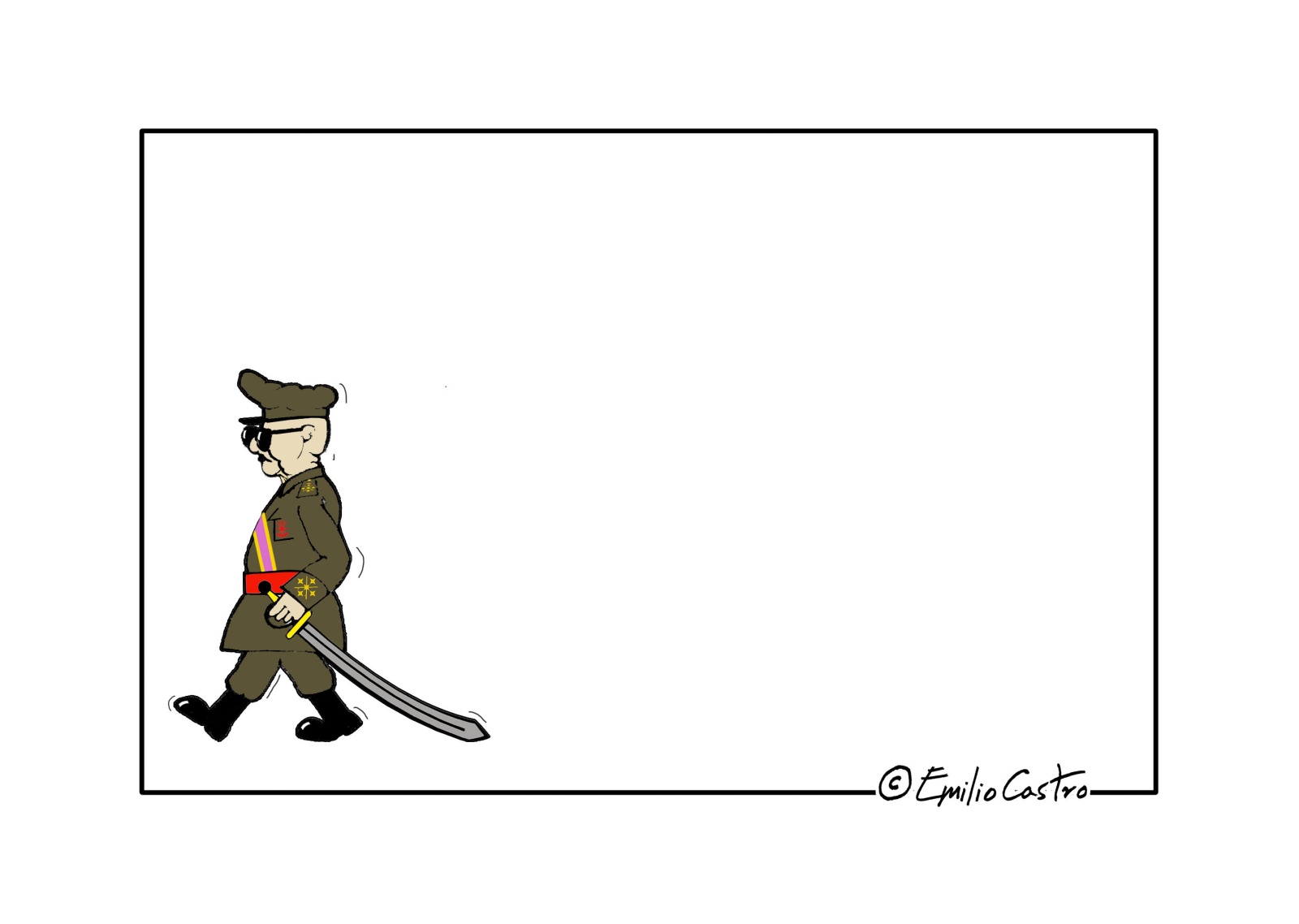Cuando era pequeño, las niñas estaban separadas de los niños en la escuela. Como si su mundo y el nuestro fuesen diferentes. No debíamos mezclarnos. Por eso crecíamos en compartimentos estancos. Durante el Recreo yo me acercaba a unos jardincillos elevados que hacían de frontera. Era un muro psicológico entre la zona femenina y la masculina. Desde allí veía jugar a las niñas, que por mor del machismo imperante iban de uniforme a diferencia de los niños. Miraba con curiosidad lo diferentes que eran sus juegos de los nuestros, mucho más bárbaros.
Las niñas saltaban a la comba, jugaban con una goma elástica sobre la que también saltaban y que elevaban a medida que iban superando una altura. El juego estrella y el que más me llamaba la atención era la rayuela. Sobre el suelo terroso o con tiza sobre la dura pista de deportes dibujaban la estructura geométrica con precisión. Me gustaba verlas dando saltitos, ahora con las piernas separadas, ahora a la pata coja, dejando cuadros sin pisar. Ahí radicaba la complejidad del juego. Cuando llegaban al final se daban la vuelta, desandando el camino.
A veces me gustaría que la vida fuese como una rayuela y los años como los cuadrados que la conforman. Poder pasar por ellos a la pata coja, o de puntillas, sin asentar demasiado los pies. Cómo disfrutaría obviando días, meses y hasta años enteros, sobrevolándolos como si nunca hubiesen existido, incluso borrarlos para siempre. Poder llegar al final del dibujo cuadriculado, darme la vuelta y desaprender estupideces, de esas a las que uno les da mucha importancia en un principio, para llegar más tarde a la conclusión de que fueron bobadas que robaron tiempo e ilusiones a partes iguales. Sería estupendo tejer y destejer, cual Penélope, la vida a nuestro antojo, quedándonos sólo con los momentos estelares, por pocos que fuesen éstos.
En realidad eso es un poco lo que hace la memoria. Tiende a minimizar los fracasos, a dejarlos escondidos en un cajón bajo llave. Los grandes éxitos, sin embargo, los enmarca en plata, los cuelga a la vista de todo el mundo. Necesitamos recrearlos en nuestra mente y presumir, especialmente cuando estamos de bajón. Eso mantiene en forma nuestra necesaria autoestima.
Ahora que cambiamos de año y entramos en otro cuadrante de nuestra rayuela es el momento de ajustarnos las cuentas. Sopesar nuestros éxitos y desatinos, errores y aciertos, ilusiones y desazones. Todo lo vivido se acumula, aunque no de todo aprendemos lo mismo. Admiramos la experiencia acumulada, pero la experiencia no es más que la sumatoria de los fracasos, no de los éxitos. Nada se aprende de la adulación ajena, del reconocimiento, pero sí de la crítica constructiva. Pensándolo mejor, quizá no sea tan buena la idea saltar a la pata coja sobre los desatinos.
No sé si este año he acabado siendo un experto por escarmentado, si he aprendido algo útil. El tiempo lo dirá. Los años no son regulares como los cuadrados de una rayuela. En unos ocurren cosas como para justificar toda una vida. Otros, en cambio, pasan sin gloria y hasta sin pena. De momento, supongo que como todos, estoy calibrando la trascendencia de lo ocurrido. Quién sabe, es posible que este sea el mejor año de mi vida, pero que no me dé cuenta hasta dentro de mucho tiempo. Fuese así o no, ante la llegada del nuevo año voy a reiniciarme a ver si así encaro, como cuando era un niño, la incertidumbre de lo desconocido, la excitación de lo nuevo, dejando que la vida me sorprenda. Fracasaré en muchas cosas, lo sé, pero todos lo hacemos, especialmente los que se empeñan en ocultarlo. Trataré de tomar nota, de no obviar mis errores. No sé si así seré más sabio. Lo seguro es que seré menos estúpido.
Nada está escrito, saldré a descubrir otros mundos. Como cuando me acercaba lleno de curiosidad a la zona prohibida de las niñas en la escuela, a la hora del recreo, tratando de comprender de qué va esto de vivir.
¡Feliz 2022!