Educar en dos lenguas: una inversión de futuro para Fuentes
Partiendo de que la educación debe entenderse como capital humano y no como un gasto corriente, este artículo defiende la necesidad de sensibilizar a las autoridades públicas y a la ciudadanía sobre los beneficios neurológicos del bilingüismo, apoyándose en una base científica sólida. Pido al lector un poco de paciencia y atención para conocer las razones de mi propuesta: lograr que todos los niños y niñas de Fuentes de Andalucía crezcan hablando dos lenguas. Puede parecer una idea extravagante, lo sé, pero basta con asomarse a lo que hoy sabemos sobre el cerebro infantil para comprobar que no lo es en absoluto.
No se trata de un capricho cosmopolita ni de un experimento pedagógico, sino de una medida realista y profundamente beneficiosa: incorporar desde el primer ciclo en las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) personal nativo, conocedor de estrategias de interacción bilingüe, que interactúe de forma natural con los niños, siempre en el segundo idioma, sin traducir, de modo que este se aprenda como el primero -a través del juego, el afecto y la repetición cotidiana-. Eso sí, el proyecto debe evitar programas aislados que se diluyen con el tiempo y asegurar la continuidad del aprendizaje. También requiere la implicación de las familias mediante talleres, cuentos, canciones o rutinas en casa, creando una auténtica comunidad bilingüe que refuerce lo aprendido en la escuela. ¿Qué madre, padre o abuelos podrían resistirse al gozo de ver a su pequeño expresarse con naturalidad en otra lengua?
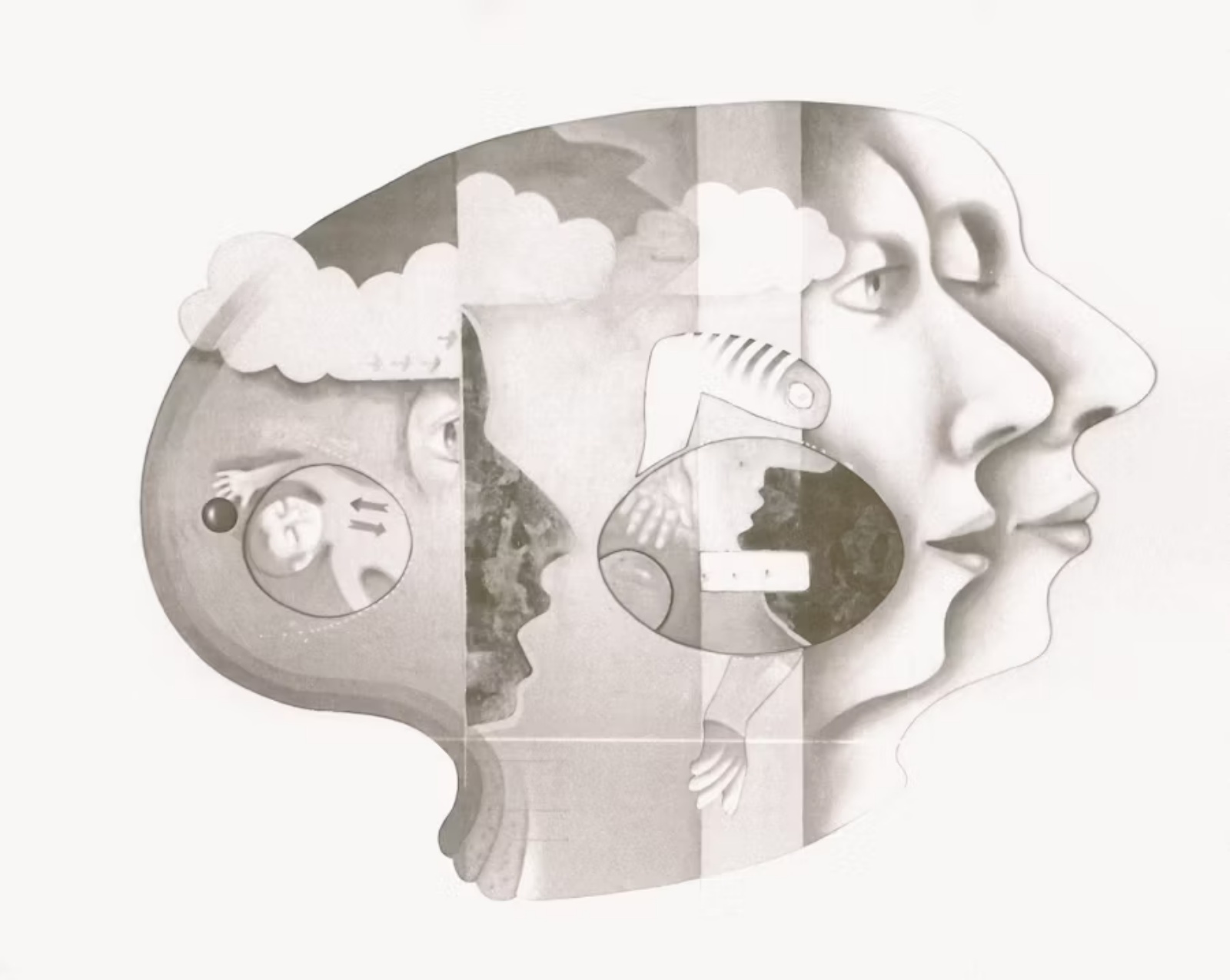
Bien analizado, el coste económico sería modesto en comparación con los beneficios que reportaría. Y esos beneficios no pertenecen al terreno de las modas educativas -inteligencias múltiples, evaluación competencial… y demás despropósitos-, sino al de la evidencia científica. A lo largo de estas páginas intentaré mostrar, apoyándome en la neurociencia y la psicología del desarrollo, por qué introducir el bilingüismo desde los primeros años sería una de las mejores inversiones colectivas que podría emprender un municipio como Fuentes. Una inversión que, frente a muchas otras partidas, debería considerarse prioritaria.
Hablo de inversión local porque, desde la Junta de Andalucía, su presidente, Juanma Moreno, ha mostrado escasa inquietud por este aspecto esencial de la formación del alumnado. No en vano, Andalucía ha eliminado de un plumazo a sus 1.806 auxiliares de conversación que, desde hace dos décadas, ayudaban a unos 300.000 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato Internacional a aprender idiomas. No hay dudas de que el bilingüismo es un idioma que Bonilla no entiende.
Parece que Juanma Moreno -célebre por las sustanciosas subidas de su propio sueldo, de aproximadamente un 31,8% desde su llegada a la presidencia, frente al 3 o 4% del profesorado público andaluz- no tendrá demasiadas dificultades con el aprendizaje de idiomas de sus hijos. Tuvo buen ojo: desconfió de la enseñanza pública desde el principio, consciente de que, en buena medida por su propio empeño en favorecer la red privada, esta modalidad se resquebraja. Y, pese a ser el máximo responsable de los centros públicos, no dudó en optar para sus hijos por un colegio privado de élite: los conocidos Legionarios de Cristo, cuyo precio total es opaco, aunque su destinatario no admite dudas. Esa élite a la que Bonilla, tan solícito, le enfría los impuestos -su milagro económico-. Se trata de un centro bilingüe que ofrece inmersión en inglés desde el primer ciclo de Infantil incluso “100% en inglés”, junto con enseñanza vehicular en español e inglés, francés de alto nivel, preparación para exámenes internacionales (First, Advanced, Proficiency, DELF) y la posibilidad de cursar un Bachillerato Dual Americano. No se trata, en efecto, de una escuela de barrio: figura entre los mejores colegios de España, según la revista Forbes. Ese es Bonilla, el de la sonrisa templada y la tijera ligera: garante oficial de la escuela pública… pero cliente distinguido de la privada. Y el que quiera auxiliares de conversación, que beba agua.

Bien, ¿y cuáles son los beneficios que reportaría la implantación del bilingüismo a temprana edad? De entrada, habría que decir que, como dice el neurocientífico Mariano Sigman en La Vida Secreta de la Mente, el bilingüismo implica cierto virtuosismo cognitivo.
Para empezar, habría que derribar un mito que aún sobrevive: el temor a que el cerebro de los niños bilingües se confunda, que mezclen palabras o tarden más en hablar. La ciencia ha demostrado lo contrario: los niños bilingües no se enredan entre idiomas; aprenden a distinguirlos desde muy temprano, y lo hacen con una flexibilidad asombrosa. Yo mismo lo comprobé estando en Francia, durante las vacaciones. Observé que mi nieta -bilingüe-, rodeada de personas que ora le hablaban en francés, ora en español, cambiaba de registro con total desparpajo. Intrigado, le pregunté cómo sabía en qué idioma le hablaban y vino a responder que lo veía en la cara. Me sorprendió la respuesta, hasta que leyendo al neurocientífico Mariano Sigman comprendí lo que quería decir.
Estudios sobre niños que crecen en entornos bilingües -como Quebec, Cataluña o zonas fronterizas entre Italia y Eslovenia- muestran que los bebés distinguen las lenguas no solo por el sonido, sino también por las señales gestuales que acompañan la pronunciación: los movimientos de labios, mandíbula y rostro son distintos en cada idioma. Dicho de otro modo, para mi nieta, las personas ponen cara de francés o cara de español. Su cerebro capta esa diferencia antes incluso de entender las palabras.
Al principio, los niños bilingües suelen manejar menos palabras en cada idioma que los monolingües, porque reparten su vocabulario entre dos lenguas. Sin embargo, si se consideran ambas, el total de palabras que conocen es mayor. Con el tiempo, esa diferencia desaparece e incluso se amplía a favor de los bilingües, convirtiéndose en una ventaja: el bilingüe desarrolla una conciencia más profunda de cómo está hecho el lenguaje. Reconoce con naturalidad las raíces comunes entre palabras de distintas lenguas y comprende vínculos que para otros pasan inadvertidos. Así, un término que en una lengua es corriente y en la otra pertenece al registro culto no le resulta ajeno, sino familiar. Esa doble perspectiva le da soltura, amplía su repertorio expresivo y le permite captar con más precisión los matices del significado.

Mariano Sigman nos recuerda que un cúmulo de evidencia indica que los bilingües desarrollan antes y mejor las llamadas funciones ejecutivas del cerebro -esas que regulan la atención, la memoria de trabajo y la capacidad de inhibir impulsos-. Es decir, aprenden antes a concentrarse en lo que importa y a dejar pasar lo que estorba. Pensemos en una clase llena de ruido. Mientras el niño monolingüe se distrae con la puerta que se abre o el lápiz que cae, el bilingüe -que desde bebé lleva años decidiendo si responde en un idioma o en otro- ha entrenado sin saberlo su músculo mental para filtrar interferencias. Su cerebro cambia de lengua como quien cambia de carril sin perder el rumbo: su atención se mantiene en la maestra, no en el murmullo.
Esa gimnasia constante, que parece inocente, da frutos duraderos. Porque aprender a inhibir lo irrelevante y focalizar la atención es una de las tareas más difíciles del desarrollo cognitivo y no solo en la infancia: también en la vida adulta. El bilingüismo actúa, por decirlo así, como un gimnasio invisible de la mente: fortalece la capacidad de concentración, la flexibilidad cognitiva y el control emocional. Tres herramientas que, si uno las adquiere desde niño, hacen que el aprendizaje de todo lo demás resulte más llevadero.
Cuando un bilingüe se enfrenta a situaciones que exigen alternar rápidamente entre distintas tareas -hablar, escuchar, recordar, decidir-, su cerebro se comporta de un modo distinto al del monolingüe. Se activan redes cerebrales del lenguaje incluso en tareas no lingüísticas, y, paradójicamente, se requiere menos esfuerzo del sistema encargado de coordinar la atención. En palabras de Sigman, los bilingües pueden reciclar aquellas estructuras cerebrales que en los monolingües están fuertemente especializadas para el lenguaje y utilizarlas como andamios para manejar el control cognitivo. El cerebro bilingüe, en definitiva, aprende a hablar dos lenguas, sí, pero sobre todo aprende a pensar mejor.
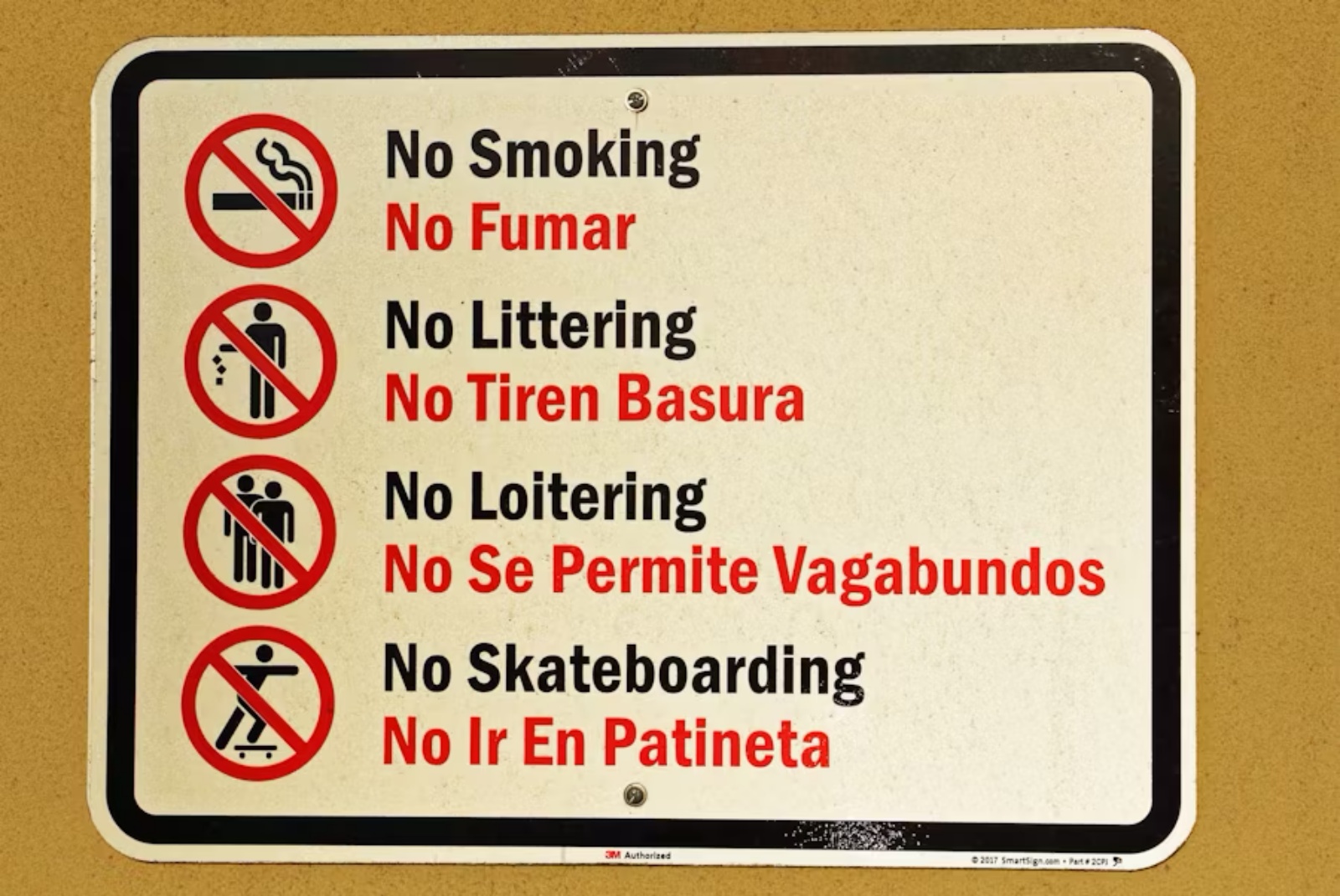
El bilingüismo se correlaciona con la robustez de la materia blanca. Esto es particularmente relevante en edades avanzadas, porque la integridad de las conexiones es un elemento decisivo de la reserva cognitiva. Esto implica por qué los bilingües, aun cuando se compense la edad, el nivel socioeconómico y otras variables relevantes, son menos propensos a desarrollar demencias seniles.
A los beneficios neurológicos y cognitivos habría que sumar otros, no menos importantes, que el bilingüismo aporta de manera directa e indirecta. En el plano educativo, los niños bilingües suelen desarrollar una mayor sensibilidad lingüística, una comprensión más afinada de la estructura del lenguaje y una facilidad superior para aprender una tercera lengua en el futuro. En el ámbito social, el bilingüismo amplía los horizontes culturales y afectivos: fomenta la empatía, la tolerancia y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. También existen beneficios económicos y laborales bien documentados: el dominio de más de un idioma mejora la empleabilidad, abre puertas en contextos internacionales y contribuye, a escala colectiva, a una economía más abierta. Pero quizá el efecto más profundo del bilingüismo sea invisible a corto plazo: moldea una mentalidad más flexible, más curiosa, menos temerosa de lo distinto. Y eso, a largo plazo, es tanto o más valioso que cualquier rendimiento académico o profesional.
Quizás, a partir de esta información debamos promover el bilingüismo con nuestros propios recursos locales. Porque de las maquiavélicas sonrisas del presidente del Gobierno andaluz y de su empecinada cruzada contra los servicios públicos no cabe esperar demasiado. Y del voto de los andaluces, en esta coyuntura mundial en la que el viento sopla a favor del coqueteo con los fascismos, del individualismo altanero, del odio al diferente, de la patada institucional al necesitado, de la frivolidad convertida en discurso y de la ignorancia disfrazada de opinión, solo cabe esperar que, al menos, no perdamos la decencia de pensar por nosotros mismos.



